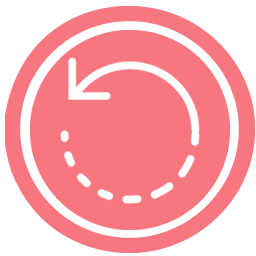El debate sobre Cataluña tiene un componente social y otro político. Lo legal es otra cosa, siempre discutible, aunque no siempre interpretable.
Una parte importante de la sociedad catalana explicita su profundo descontento tanto por el trato que recibe del Estado como por el funcionamiento del Estado en sí mismo. No es un problema legal sino sociológico y, en muchas ocasiones, razonable.
Con ese sentimiento en estado latente mucho tiempo atrás, las instituciones catalanas plantearon la necesidad de una nueva articulación política entre Cataluña y España. Y hubo, tras numerosas fricciones y diálogos, una vía de acuerdo que dividió al PSOE y encontró remedio en un acuerdo protagonizado por el presidente Zapatero y el expresident Mas, ratificado por el Parlamento y el Parlament.
Allí entraron cual elefante en cacharrería el PP y Rajoy. Tiempos de crispación auspiciados por un irresponsable Partido Popular que acabó ofendiendo gravemente a buena parte de la sociedad catalana a través de una sentencia del Tribunal Constitucional, emitida cuatro años después, innecesaria y forzada.
Al sentimiento popular de un amplio número de catalanes se rebeló contra una respuesta legal que inmovilizó al Gobierno e incluso al Govern, en un tiempo abducido por la crisis económica que destrozaba las expectativas de futuro de amplios sectores de toda la sociedad española.
En Cataluña el descontento con la gestión de la crisis chocó contra una Generalitat convertida en adalid de los recortes y en un antro de viejas corrupciones ya inocultables. Los responsables políticos encontraron la vía de escape alimentando, en muchas ocasiones con mentiras, el sentimiento reivindicativo de una sociedad cada vez más tintada de nacionalismo. La calle se llenó de banderas, de reclamaciones y, a medida que aumentaba el silencio del Estado, de desconfianza.
La falta de credibilidad de las instituciones y la ausencia en la izquierda tradicional de un discurso político capaz de alentar la defensa de los sectores más vulnerables, de garantizar los derechos sociales apenas conquistados en los últimos años, de impedir la creciente desigualdad de una sociedad en sí misma desigual convirtieron la reivindicación nacional en el aglutinador de sectores catalanes tan dispares como la conservadora CiU, la ambigua ERC y el frente radical de la CUP.
Ante ese estado de cosas, el silencio absoluto del Estado. ¿Incapacidad o desprecio? Incompetencia.
Ante ese estado de cosas, la izquierda abdicó de sí misma. Y en su desconcierto acabó engullida en conceptos ajenos: nación, patria, identidad…
Detener la marea social hubiera sido complicado. Resultaba mucho más fácil alentarla. De las manifestaciones lúdicas de la Diada se pasó a la elecciones plebiscitarias y de la derrota en la urnas a la asunción de la ilegalidad en pro de un referéndum contra la Constitución y el Estatut. La fiesta nacional devino el celebración independentista. Y el Gobierno de España, mudo; despectivo; ensimismado en la fuerza de sus fuerzas. Aún peor, interesado en incrementar un encono que le ofrecía pingües rentas en los sondeos.
En la última fase se añadía otro elemento singular. La desafección de numerosos sectores respecto de la política al uso (desde Estados Unidos a Gran Bretaña, desde Alemania a Italia, desde Francia a casi cualquier lugar del mundo con regímenes democrático–liberales) alentaba movimientos que desconfían de la legalidad, en tanto que instrumento de opresión por parte de quienes controlan las finanzas –y, en consecuencia, el poder– en detrimento de los sectores sociales más castigados.
El desacato del propio sistema democrático (en su sentido convencional o liberal) en aras de una superior (y supuesta) democracia se convierte así en soporte de la reivindicación nacional tal y como se ha planteado en estos últimos meses en Cataluña. Lo más significativo es que a ese planteamiento se hayan sumado partidos de orden (o sea, de derechas de toda la vida), como el PdeCAT o que nunca han planteado una alternativa a las normas democráticas convencionales, como ERC. Tan contradictorio como que quienes defienden el derecho a partir de la desobediencia civil ejecuten su poder cuando se trata de la desigualdad nacional, pero no cuando se trata de la social.
En este punto, ¿cómo articular políticamente la legítima reclamación de una parte importante de la sociedad catalana? ¿Qué ofrece mayores garantías: el sistema democrático convencional, con su sistema de contrapesos y sus profundas deficiencias (incluido el papel de los medios de comunicación y la intimidación de las fuerzas de seguridad) o esa alternativa democrática que incorpora el derecho a la desobediencia y, en consecuencia, a la ilegalidad (incluido el papel de los medios de comunicación y la intimidación de la agitación callejera).
En ese estado de cosas, ¿cómo encauzar los sentimientos y las razones? ¿Cómo hacerlo sin votos ni procedimientos transparentes o acordados? ¿Dónde encontrar el fundamento de la República?
Hace falta diseccionar razones y sentimientos. Estos serán siempre respetables, pero sobre las razones convendría dilucidar su veracidad o su falsedad.
Y siempre, conversación. El diálogo y el respeto serán siempre imprescindibles.
Pero tal vez antes, para empezar, convendría decidir si la convivencia debe articularse en torno a los derechos de los supuestos y difusos pueblos o de los concretos ciudadanos.
Acuerdos, pedagogía y, en última instancia, votos. Las normas serán así un instrumento. Y esto es compatible con una democracia de la que no cabe abdicar.
Algunas lecturas a este respecto. Especialmente recomendables para el día 2.
Xavier Vidal-Folch y José Ignacio Torreblanca. Mitos y falsedades del independentismo. En El País.
Sergi Pitarch entrevista a Marina Subirats en eldiario.es. «Una declaración unilateral de independencia sería un disparate”.
José María Lassalle en El País. Empate catastrófico en Cataluña.
Gaspar Llamazares. La República como coartada.
Eduardo Madina. Desnacionallicen, por favor. En El País.