
La emigración de los años sesenta del siglo pasado desalojó los pueblos del interior y superpobló las ciudades. La mayor parte de España está despoblada: más que Finlandia, casi tanto como Laponia. Este es el punto de partida de La España vacía. Viaje por un país que nunca fue, de Sergio del Molino (Turner Noema, 2016) . Sin embargo, su reflexión va 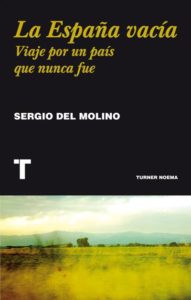 mucho más allá: las urbes no solo concentran la población sino también el poder y desde ellas se construye el relato de los pueblos, que se asocia a la tragedia y la derrota. Así se construyen los mitos, el desprecio y la frustración en el ámbito rural. Por eso la reivindicación creciente de este espacio durante los últimos años responde a un movimiento urbano, alentado por la memoria y los orígenes de buena parte de los habitantes del país, pero desarrollado, a lo sumo, como contrapunto de la hegemonía de la ciudad.
mucho más allá: las urbes no solo concentran la población sino también el poder y desde ellas se construye el relato de los pueblos, que se asocia a la tragedia y la derrota. Así se construyen los mitos, el desprecio y la frustración en el ámbito rural. Por eso la reivindicación creciente de este espacio durante los últimos años responde a un movimiento urbano, alentado por la memoria y los orígenes de buena parte de los habitantes del país, pero desarrollado, a lo sumo, como contrapunto de la hegemonía de la ciudad.
¿De eso trata el libro de Sergio del Molino? Sí y no. Su ensayo tiene un trasfondo sociológico, pero alcanza un interés mucho mayor desde otra perspectiva: la reflexión cultural que alienta casi todas sus páginas y que cristaliza en una larga serie de sugerencias y tomas de posición en verdad estimulantes. La España vacía muestra una panorámica inequívoca en muchos aspectos, pero sobresale por su capacidad para proponer nuevas miradas y nuevas perspectivas desde la literatura, la fotografía, el cine, el teatro, el arte, y por formularlas a través de una narración inteligente y amena.
Se trata, por tanto, de un ensayo peculiar. Su valor no radica tanto en las conclusiones (pocas y, en ocasiones, matizables) ni en el análisis de un conglomerado de hechos perfectamente documentados sino en el filtro a través del que el autor observa: experiencias, lecturas, viajes… y, también, su capacidad narrativa. Por eso, junto a la riqueza de sus aportaciones, este ensayo sobresale porque está escrito con esmero y, casi siempre, con brillantez.
 En este Lagar cobra singular importancia (el lector sabe por qué) la reflexión sobre Las Hurdes que se incluye en La España vacía. Pese a lo discutible de algunas afirmaciones en torno a la comprensión de su imaginario y, en particular, al documental de Buñuel que tanto ha influido en él, se reconoce el valor de la comarca como metáfora de la España vacía, lo que le confiere un valor que desborda su geografía.
En este Lagar cobra singular importancia (el lector sabe por qué) la reflexión sobre Las Hurdes que se incluye en La España vacía. Pese a lo discutible de algunas afirmaciones en torno a la comprensión de su imaginario y, en particular, al documental de Buñuel que tanto ha influido en él, se reconoce el valor de la comarca como metáfora de la España vacía, lo que le confiere un valor que desborda su geografía.
En definitiva, «La España vacía es, sobre todo, un mapa imaginario, un territorio literario, un estado (no siempre alterado) de la conciencia”, que el autor inserta en el contexto de las “cuestiones sobre la identidad y la memoria”. Desde esa perspectiva se debe leer este libro y, una vez leído, valorar. Y disfrutarlo.







